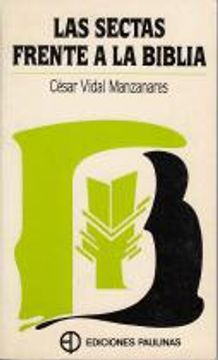 Si
tuviera que definir en cuatro palabras la teología de las sectas, éstas
serían "ausencia de historia legítima", "miedo",
"orgullo" y "esclavitud". Creo que ésas son las líneas
definitorias básicas que marcan a todas las sectas.
Si
tuviera que definir en cuatro palabras la teología de las sectas, éstas
serían "ausencia de historia legítima", "miedo",
"orgullo" y "esclavitud". Creo que ésas son las líneas
definitorias básicas que marcan a todas las sectas.
En primer lugar, la secta se sustenta sobre la negación de la historia. Con la muerte del último apóstol se quiebra para todas ellas la actuación de Dios en la tierra... hasta la aparición de su profeta (Smith, White, Russell). Dios no ha actuado, como enseña la Biblia, de una manera continua, sino que parece haber decidido estar inactivo casi veinte siglos, hasta que, olvidando la Iglesia que fundó Cristo, decidió alzar a un profeta que creara la secta verdadera. Como en un gigantesco paréntesis, la teología de las sectas encierra los tesoros de la patrística, de la Edad Media, del renacimiento y la reforma, como si nada hubieran significado, y nos hace aparecer en el s. XIX o XX. Los padres de la Iglesia, los evangelistas y los santos apóstoles, los místicos, el monacato, son borrados de un plumazo como si nunca hubieran existido, como si nada hubieran aportado ni al pueblo de Dios ni a la humanidad en general.Pero, ojo, esta huida hacia el pasado cercano también se da con matices: no se nos incrusta en la verdadera historia de la secta, la de sus fraudes y engaños, la de sus falsas profecías, la de sus escándalos económicos, sino en la creada con fines de captación. La secta borra así el pasado para manipular el presente y apoderarse del futuro. Es una táctica común a todas las dictaduras, y no nos sorprende que así sea también en el caso de estos totalitarismos de corte teológico o filosófico.
En segundo lugar, todo el mensaje de la secta está preñado de miedo. Es éste un hilo conductor constante que mantiene apiñados a sus adeptos con un lazo invisible, pero no por ello menos efectivo. Existe una expectativa horrorosa de verse excluidos del futuro reparto de parcelas en la tierra (adventistas y testigos de Jehová) o se anuncia un futuro apocalíptico y espantoso. No hay nada en las sectas que recuerde la alegría, el gozo, la esperanza y la frescura del mensaje del Nuevo Testamento. Tampoco hay consuelo ni reposo. Sólo doctrinas que infunden un pánico cerval al adepto, que le hacen pensar (incluso años después de que abandone la secta) que quizá la destrucción de este mundo vendrá y él se verá envuelto en la misma.
En tercer lugar, las doctrinas de la secta crean (y ahí yace uno de los secretos de su éxito) una sensación profunda de orgullo en los adeptos. Sólo ellos saben que el sábado es la marca de la bestia, que el fin esta cerca, que Moon es el mesías. Sólo ellos saben que la obra de Cristo no tuvo apenas valor (si es que tuvo alguno) y que la salvación se consigue suicidándose intelectualmente y sometiéndose de manera ciega a la secta. Sólo ellos saben que todos los no pertenecientes a su grupúsculo experimentarán un terrible juicio procedente de Dios. Sólo ellos... ¡Qué enorme diferencia con el Nuevo Testamento, que nos enseña que no somos nada y que si lo somos es porque Dios nos creó y, encarnándose, murió por nosotros para arrancarnos de esa esterilidad de vida que nos envuelve! ¡Qué distancia con la enseñanza apostólica, que nos transmite la necesidad de plegarnos al Espíritu Santo para no echar a perder nuestra vida en vanidades!
Por último, la secta se caracteriza por la esclavitud. No hay nada en ella que nos deje ver la libertad de los hijos de Dios de que habla el Nuevo Testamento. Todo lo contrario; cada instante de la vida es la sujeción, no al impulso del Espíritu Santo, sino a normas humanas que indican "no gustes", "no tomes", "no palpes". Normas que, como decía san Pablo, pueden dar una apariencia falsa de piedad, pero carecen de valor real en el terreno de lo espiritual.
Por eso, no resulta extraño que árboles de raíces tan poco limpias proporcionen frutos de tan escaso sabor y, a la vez, tan cargados de ponzoña. La. humildad y el arrojo de Pedro tras Pentecostés, la libertad invulnerable de Francisco de Asís, el elevarse indescriptible de Juan de la Cruz, el valor comunitario de Benito de Nursia, el empuje evangelístico de Pablo y Bernabé, la profundidad de Agustín y un largo etcétera de la historia del cristianismo, son frutos que nunca podrán aparecer en una secta. Tras ellos no está el látigo del jefe de los adeptos, sino el soplo amoroso del Espíritu de Dios. Es ese Espíritu Santo el que renueva la vida del pueblo de Dios cuando éste se aparta, o cae o no responde, como sucedió tantas veces en el Antiguo Testamento. Cierto que la historia muestra que ese Espíritu no ha sido siempre obedecido que en ocasiones se le ha resistido de manera más o menos consciente; pero cierto también que esa misma historia pone de manifiesto su actuación en medio de las mayores infidelidades y la preservación continua de un foco de pureza como cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a Pedro de que las "puertas del hades no prevalecerían sobre la Iglesia" (Mt 16,18). Ese foco de verdad y de pureza, tantas veces atacado pero nunca extinguido es uno de los más vigorosos argumentos en contra de la afirmación de las sectas de que todo se eclipsó al poco de morir Jesús y que no volvió a renacer hasta la aparición de su profeta respectivo.
El
que haya leído las páginas anteriores con atención habrá
podido descubrir aquí y allí jirones del amor de Dios, y también
habrá podido vislumbrar que éste no ha dejado de latir ni un segundo
desde antes de la creación. ¡Cuánto menos para olvidar la
promesa hecha a los apóstoles y tomarse un descanso de cerca de veinte
siglos!
(Se reproduce aquí parte del capítulo que el autor propone como la conclusión de esta obra)